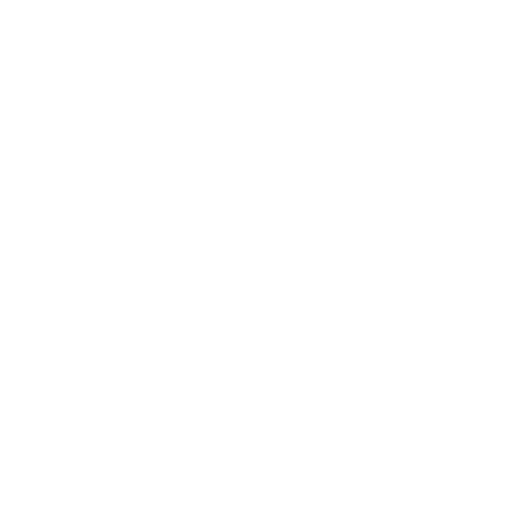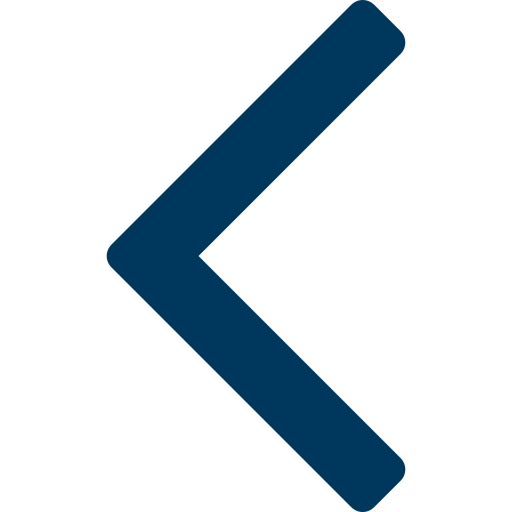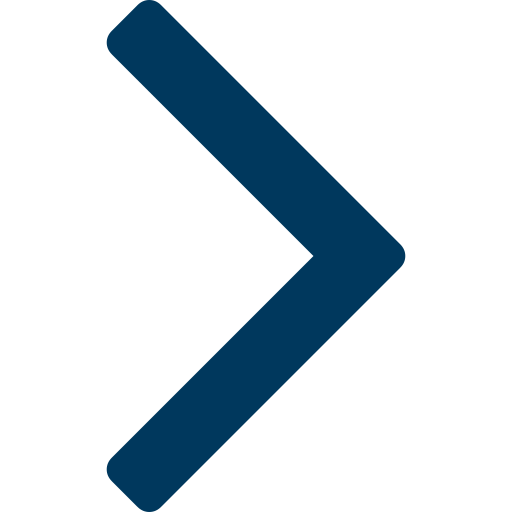opinión
¿Dónde está Julia Chuñil?

Lorena Segura Inostroza
Octubre 12, 2025
Conmemoración 12 de octubre, la herida colonial que no cierra
La desaparición de una defensora mapuche en 2024 nos recuerda que la colonización no es historia antigua, sino una violencia que sigue operando sobre los cuerpos y territorios de Abya Yala.
Cada 12 de octubre nos enfrentamos a una pregunta incómoda: ¿qué conmemoramos? Durante siglos se habló del “Descubrimiento de América”, una expresión que enmascaró la invasión, la violencia y el despojo que marcaron a los pueblos originarios del continente. Hoy, se aborda esta conmemoración desde la conceptualización del “Encuentro de los dos mundos”, como si este cambio en el lenguaje permitiera ocultar el despojo, la violencia y la desaparición que afectó a pueblos enteros durante la Conquista y que hoy, y a propósito de la desaparición de Julia Chuñil, es una fecha que merece ser reflexionada.
Para la mayoría de los lectores que hemos pasado por más de 12 años de escolaridad y de enseñanza de la historia, el 12 de octubre ha sido visto desde la “heroica hazaña” del conquistador español que llegó a estas tierras y trajo consigo su cultura, su espada y su cruz como así también para una gran mayoría les fue negada la posibilidad de mirar la historia desde la “visión de los vencidos”, como lo llamara Miguel León Portilla, quien rescata la mirada de la Conquista en su obra clásica homónima.
Quisiera hoy, en una nueva conmemoración del 12 de octubre, mirar esta parte de la historia desde otra perspectiva, desde el lado de las mujeres, podría decir desde la perspectiva de género, en lenguaje más académico, como también desde una mirada feminista, dejando hablar mi lado más activista y de compromiso con las mujeres de mi territorio, pero desde donde quiera que me sitúe es importante una vez más denunciar como la violencia misógina y genocida se entrelaza en la historia de nuestro continente.
El año 2011 una declaración política de las mujeres xinkas feministas comunitarias (guatemaltecas), en el marco de la conmemoración del 12 de octubre, decía…¡¡¡No hay descolonización sin despatriarcalización!!!”, este continente, sigue siendo, en sus propias palabras un lugar donde la opresión sexual y la dominación colonial son las dos caras de una misma represión entretejida con los hilos de la expropiación del propio territorio cuerpo, de la imposición del rol de cuidadoras y reproductoras de la cultura con todos sus fundamentalismos étnicos, y de "todas las formas de opresión capitalista patriarcal, que continúan con la amenaza del saqueo de minería de metales en la montaña y nuestros territorios, y contra todas las formas de neosaqueo transnacional”.
Abya Yala —nombre ancestral del continente— sigue siendo un territorio herido y su dolor tiene rostro, nombre y comunidad. Se llama Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche de 72 años, desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Defendía un predio de bosque nativo frente a intereses forestales, siendo hostigada durante años. Julia salió a buscar a sus animales una tarde y no volvió más.
Su desaparición no ocurrió en un vacío. Ocurrió en un país que se precia de democrático, pero que sigue sin garantizar la vida y la seguridad de quienes defienden el territorio. Las huellas de camionetas encontradas en el bosque, los objetos hallados en una mediagua cercana, las promesas incumplidas de investigación: todo conforma un relato que se parece demasiado a otros que creímos parte del pasado.
Pero las mujeres de Abya Yala —como recuerda Francesca Gargallo— nos enseñan que la colonización no terminó con la independencia. Se prolonga cada vez que una mujer indígena desaparece por defender el agua, el bosque o la vida. Se prolonga en la indiferencia estatal, en la impunidad judicial, en el silencio mediático.
Julia no se llamaba a sí misma feminista. Pero lo fue, en el sentido más radical: porque defendió la vida y el territorio. Su cuerpo-territorio —como dirían las feministas comunitarias— encarnaba esa unión entre la tierra que se cultiva y el cuerpo que resiste.
Este 12 de octubre no basta con cambiar el nombre del feriado a “Encuentro de dos mundos”. Conmemorar es escuchar lo que el Estado no quiere oír. Escuchar el rumor de los ríos que Julia defendía, el llanto de su comunidad que aún la busca, el eco de una historia que se repite. La desaparición de una defensora mapuche en 2024 no es un hecho aislado: es la manifestación contemporánea de un colonialismo persistente que combina extractivismo, racismo y patriarcado.
Como escribió Gargallo, el feminismo de Abya Yala “nace de la defensa del territorio y de la vida, no de la conquista de derechos abstractos” (2014, p. 52). Esa defensa cotidiana —sembrar, cuidar, resistir— es la forma más profunda de justicia que hoy debemos reivindicar.
El 12 de octubre, entonces, no es una fecha para recordar un pasado remoto, sino para nombrar las ausencias del presente. Recordar a Julia Chuñil es romper el silencio impuesto sobre los cuerpos indígenas, sobre las mujeres que habitan el sur, sobre la memoria que el progreso pretende enterrar. En su desaparición resuena la voz de todas las mujeres rurales que viven y han vivido las diferentes formas de violencia. En su nombre se entrecruzan las luchas feministas, ambientales y comunitarias que exigen un nuevo pacto de respeto y justicia.
Que el 12 de octubre deje de ser un feriado ciego y se transforme en un día de memoria activa, escucha social y reparación histórica. Que el nombre de Julia Chuñil no se pierda entre las cifras. Que su búsqueda sea también la nuestra.